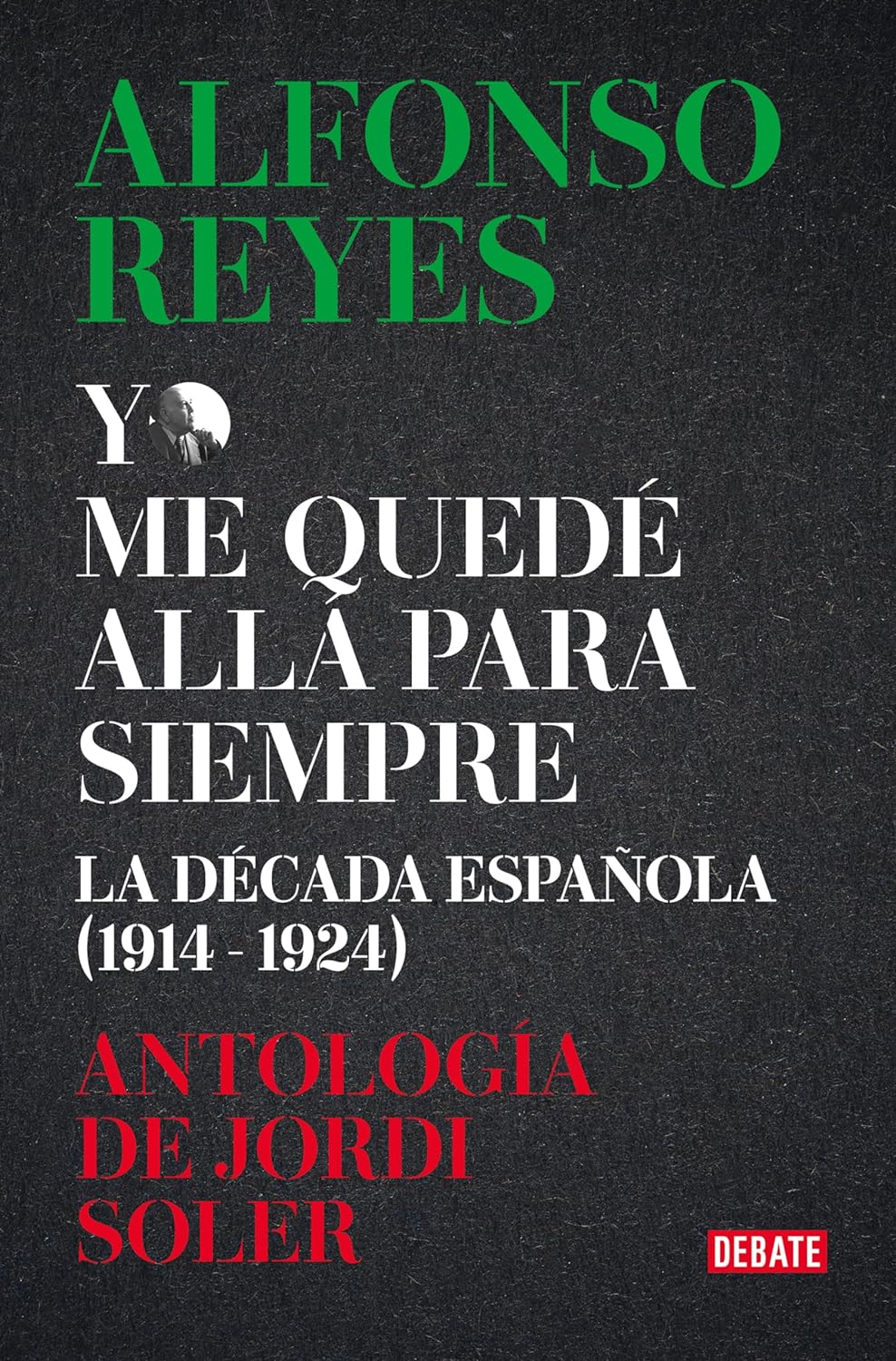
«El mejor prosista de lengua española en cualquier época». Es célebre esta sentencia de Jorge Luis Borges referida a Alfonso Reyes expresada en Siete noches. Ciertamente, basta leer una página al azar del gran polígrafo mexicano contenida en alguno de sus veintiséis volúmenes de Obras Completas publicados por Fondo de Cultura Económica para compartir esa rotunda afirmación borgiana. Sin embargo, Alfonso Reyes tiene una gran desventaja frente a otros escritores: no contar con una obra emblemática que lo catapultara a la fama universal. Carece de un título como Cien años de Soledad, El Aleph o Pedro Páramo, por poner tres ejemplos evidentes. Tampoco su personalidad tranquila, ajena a los escándalos y al activismo político, contribuye mucho a la difusión de una obra tan inteligente, culta y sofisticada. Por ese motivo, cualquier publicación que contribuya a divulgar su figura y su obra debe ser bienvenida. Es el caso del libro que comentamos ahora, Yo me quedé allá para siempre, una amplia antología de textos realizada por el escritor mexicano Jordi Soler, responsable también del necesario e informativo prólogo.
Yo me quedé allá para siempre, título tomado de una carta de Reyes a Enrique Díez-Canedo, contiene 54 textos seleccionados por Jordi Soler de los siguientes títulos alfonsinos: El suicida (1917), Retratos reales e imaginarios (1920), Simpatías y diferencias (1921), El cazador (1921) y Capítulos de literatura española (1939, 1944). Pienso que se podrían haber incluido en esta antología algunas piezas de libros importantes para el tema que nos ocupa, como Cartones de Madrid (1917) o Entre libros (1948). En cualquier caso, la presencia de España recorre toda la obra de nuestro autor, ya que junto con México, el mundo clásico y la literatura universal, constituyen los intereses de siempre del escritor regiomontano.
Dejo que sea el mismo Reyes quien informe de su estancia en España: «Mi larga permanencia en la Villa y Corte puede dividirse en dos etapas: la primera, de fines de 1914 a fines de 1919, en que me sostengo exclusivamente de la pluma, en pobreza y en libertad; y la segunda, de 1920 a 1924, en que, tras haber sido unos meses secretario de la Comisión Histórica Paso y Troncoso, bajo la dirección de don Francisco A. Icaza y en compañía de Artemio del Valle-Arizpe, me reintegro al Servicio Diplomático en nuestra Legación de Madrid (10 de junio de 1920), recibo un ascenso sobre mi antiguo grado (21 de enero de 1921) y, salvo el momento inicial o las jefaturas transitorias de Sánchez Azcona y Alessio Robles, me quedo cerca de cinco años como Encargado de Negocios».
VIVE don Miguel de Unamuno —~quién no lo sabe?— en Salamanca. Toda visita a Salamanca acaba en una tarde de conversación con él. Nos habla de los últimos libros; pero se ahoga, no cabe en el cuarto cerrado, y entonces nos lleva de paseo por las afueras, a las orillas del Tormes. Nos recita sus versos. Relampaguea, truena y lanza rayos hablando de los males y las esperanzas de la patria. Se acuerda de América, y se estremece. Se acuerda de Portugal, de Portugal resuelto a vivir, “con la muerte ibérica a la espalda”. Parece que está alerta al grito de todos los pueblos. Parece, alguna vez, que aplica su oreja sobre nuestro corazón, como un médico. Es inútil disimular. Estamos delante de un hombre. Un hombre: ángel y demonio, rebeldía santa y santa humildad, guerra civil en la conciencia; acometividad y sed de concordia al mismo tiempo, y, sobre todo, sentimiento trágico de la vida.
Allá en sus ocios, allá en su interior doméstico de padre de familias, se distrae con sus pajaritas de papel (otro día hablaremos de ese arte filosófico y de sus preceptos esenciales: nunca usar de goma ni de tijeras, etc.), o bien se entretiene con sus dibujos. Unamuno, como. dibujante, es poco conocido. Hace muchos años, la Revista Moderna, de México, publicó el retrato de Amado Nervo visto por Unamuno. Es un diseño rápido, pergeñado en un rato de conversación, donde acaso lo mejor es la mano. Sus dibujos tratan unas veces de fijar los rasgos de una cara; otras, de reproducir las labores de la piedra en las iglesias y catedrales, los gestos animales y humanos, la calma extática de los campos de Castilla.
La pequeña colección que poseo contiene, sobre todo, retratos: Nervo; auto-retrato antiguo; el pequeño Ramón de Unamuno, en dos posturas; la sobrinita; el Sr. Richet; la actriz; hay luego un paisaje de poco valor en sí mismo, pero curioso como ilustración de ciertas frases descriptivas que el mismo D. Miguel ha puesto de su puño y letra a modo de comentario del dibujo; hay un potro de tormento con una inscripción que recuerda los caprichos goyescos; […] («UNAMUNO DIBUJANTE», 1923)
Alfonso Reyes dejó una huella imborrable en toda una generación de intelectuales españoles, no solamente entre los que lo trataron de forma estrecha. (La influencia de Reyes en la literatura española sería un buen tema para otra antología). Por ejemplo, el escritor extremeño Francisco Valdés escribió en 1933: «Unos diez años le bastaron para informarse de nuestros clásicos y de nuestros modernos. Dejó rastro y huella de entendido en nuestro solar belicoso sin combate de armas. […] Hizo libros Alfonso Reyes en los que insufló ideas y aspectos originales en una prosa angulosa, sin recamos exteriores, pero con musicalidades externas». Y más adelante prosigue: «Erudición, física y metafísica. Y, sobre todo, esa atenta vigilancia a la amistad literaria, lejana o cercana, que se le tiende o le busca con dureza, confianza e interés».
Jordi Soler ha dividido los textos en cinco secciones que presentan cierta unidad temática. Aunque predominan los asuntos literarios también Reyes se ocupa de temas generales, tales como la actualidad y pujanza del cine, las proezas de la aviación, la Residencia de Estudiantes, el seseo americano, el uso de las «citas» en literatura, o la sonrisa, por citar algunos. En las páginas de Yo me quedé allá para siempre va apareciendo gran parte de la intelectualidad española de la época, bien sea en artículos monográficos dedicados a diferentes escritores (Valle-Inclán, Azorín, Ortega y Gasset, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Galdós, Cavia, Gracián), bien sea en referencias personales constantes (Díez-Canedo, Baroja, Eugenio d’Ors, Luis Araquistáin, Ortega Munilla, Maeztu, Unamuno). Por ejemplo, Reyes expone la figura de Galdós con tanto pathos que entran ganas de ponerse a leer inmediatamente al maestro canario. Pero la curiosidad de nuestro autor no se agota en el mundo estrictamente literario, ya que la historia del pensamiento y la filosofía son también objeto de sus análisis. Basta leer los textos dedicados a Gracián y Ortega para comprobar la sutileza de sus intuiciones (aparte de su erudición y vasta cultura).
Las semblanzas biográficas y literarias extraídas de Retratos reales e imaginarios y de otros libros de Reyes son soberbias en su capacidad de síntesis y perspicacia crítica: Lope de Vega, Quevedo, Nebrija, Fray Servando Teresa de Mier, Don Rodrigo Calderón y Garcilaso protagonizan esta miniaturas, posiblemente las mejores piezas de esta antología.
Alfonso Reyes trató bastante a Valle-Inclán. No me resisto a compartir este fragmento de conversación que reproduce el mexicano en un artículo de 1921, y que me ha llamado la atención:
A poco, discutimos puntos teológicos.
—Usted, Reyes, es tomasiano. Yo soy místico; es decir, hereje.
—En efecto; para mí la religión es asunto de razón y de idea, no de emotividad.
…Y la urdimbre, recia y maciza, de la conversación, que anula es Espacio y el Tiempo, para que sólo exista la Causa.
«La afición a Cervantes —escribe nuestro autor— se confunde con al afición a las letras mismas». Esto mismo se puede aplicar al propio Alfonso Reyes, un escritor al que todo apasionado por la gran literatura hispánica debería venerar.
Puntuación: 5 (de 5)
Editorial DEBATE (2024)
Colección: Ensayo y Pensamiento | Prólogo y selección: Jordi Soler
408 págs.
#publi Ver y Comprar este libro en Amazon: Yo me quedé allá para siempre

En octubre de 1914, orillado por la Guerra Mundial, Alfonso Reyes deja su empleo en la Legación de México en París y se refugia en Madrid ya sin cargo diplomático y confiando en poder sostener a su familia con su talento literario.
Al llegar a España, con veinticinco años, comenzó a traducir y a escribir artículos y fue introduciéndose en el mundillo del Ateneo, que se extendía hacia los bares y los cafés de la época, en los que convivía con Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ramón Gómez de la Serna, Miguel de Unamuno, Azorín, Manuel Azaña y un largo etcétera de presencias que palpitan en las páginas de esta antología. José Ortega y Gasset lo invitó a escribir en El imparcial -ahí empezó la espinosa relación del filósofo con el escritor mexicano- y luego lo reclutó como columnista de El Sol y de la Revista de Occidente.
Alfonso Reyes es uno de los ensayistas imprescindibles de nuestra lengua y fue en la década que vivió en España cuando se consolidó esa escritura elocuente y poderosa con la que deslumbró a sus contemporáneos. (Sinopsis de la editorial)

Alfonso Reyes nació en Monterrey, el 17 de mayo de 1889, y murió en la Ciudad de México, el 27 de diciembre de 1959. Cursó sus primeros estudios en Monterrey y se licenció en Derecho por la Facultad de México en 1913. Para entonces ya había fundado el Ateneo de la Juventud con Henríquez Ureña, Antonio Caso y Vasconcelos, y publicado su primer libro, Cuestiones estéticas, e incluso había sido nombrado secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, antecedente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde impartía Historia de la Lengua y Literatura Españolas.
En 1913, con la participación de uno de sus hermanos en los gobiernos de Huerta, aprovechó para ingresar en la embajada de México en Francia pero al año siguiente, ante el estallido de la Revolución, tuvo que exiliarse a España, donde residirá hasta 1924. Aquí, trabajó en el Centro de Estudios Históricos bajo la dirección de Menéndez Pidal y comenzó a publicar sus primeras obras fundamentales: El plano oblicuo, Barroco y Góngora, Cartones de Madrid, Visión de Anáhuac, El suicida, El Cazador… Mientras, colaboraba en la Revista de Filología Española, la Revista de Occidente y la Revue Hispanique, y hasta organizó el célebre homenaje de 1923 a Mallarmé, en el Real Jardín Botánico.
En 1924 se incorporó de nuevo al servicio diplomático mexicano en París. En 1927 era nombrado embajador en Buenos Aires, donde trabará amistad con Victoria Ocampo, Xul Solar, Lugones, Borges, Bioy Casares y Paul Groussac, y en 1936, fue embajador en Brasil. Además, en 1939, presidirá la Casa de España en México, fundada por los refugiados de la Guerra Civil, que después se convertirá en El Colegio de México. Mientras, seguirá publicando traducciones, estudios literarios e, incluso, sus títulos de creación que abundan en todos los géneros (poesía, teatro y narraciones) hasta completar una obra colosal y casi inabarcable. En 1940, fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y, luego, su director desde 1957 hasta 1959. En tanto, recibía reconocimientos de su país e internacionales que no hicieron sino confirmarlo como un grande de la literatura.
