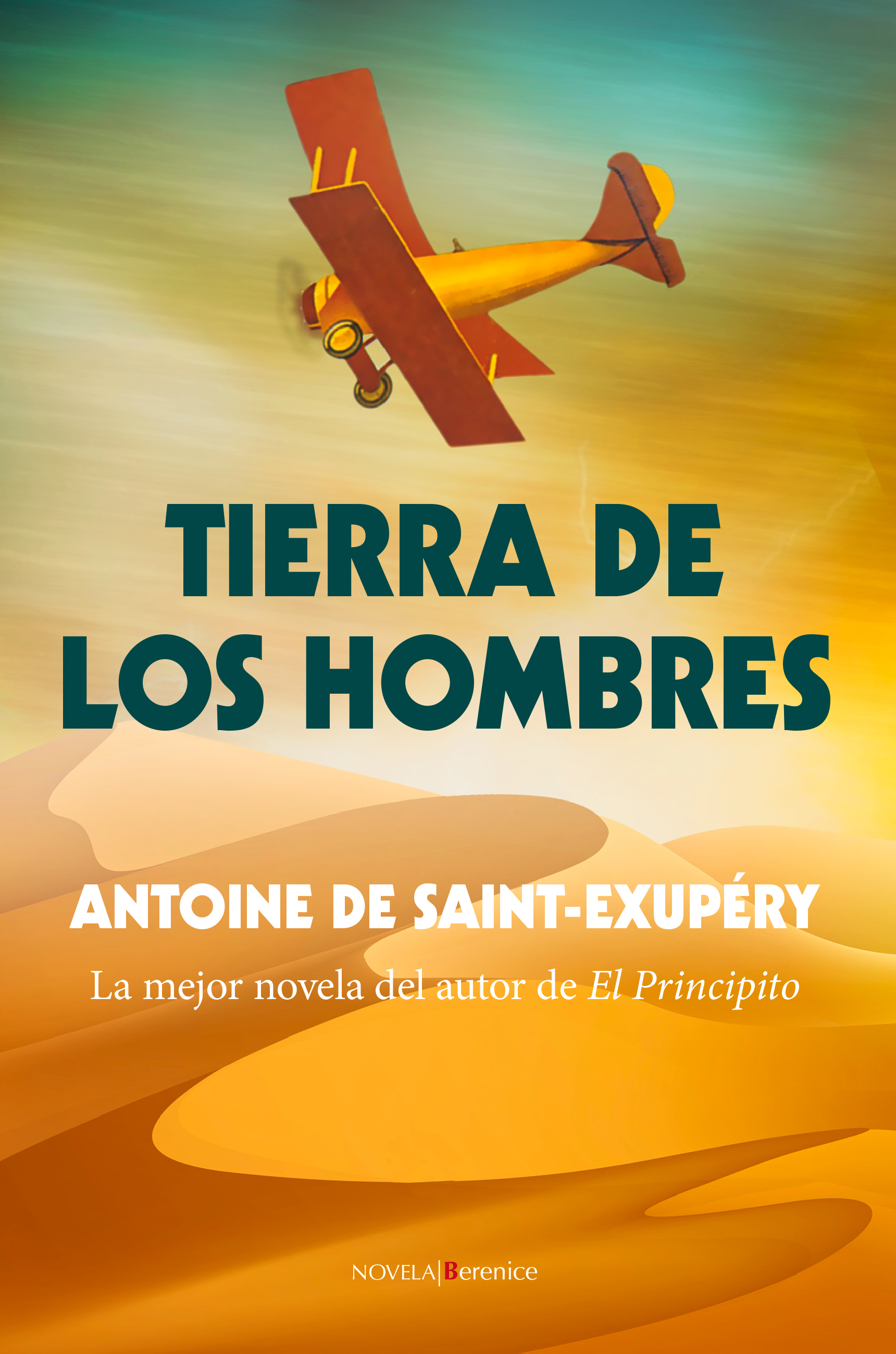
Antoine de Saint-Exupéry debe su inmensa fama a esa obra universalmente conocida que es El Principito y al hecho de desaparecer en románticas circunstancias mientras pilotaba su avión Lightning P-38 en una misión de reconocimiento al sur de la isla de Córcega al final de la Segunda Guerra Mundial. Paradójicamente, la popularidad de El Principito ha oscurecido el resto de su obra, especialmente sus meritorias novelas Vuelo nocturno y Tierra de los hombres, así como la incalificable y genial Ciudadela, su obra póstuma e inacabada. Tierra de los hombres («Terre de hommes», Éditions Gallimard) se publicó en febrero de 1939 y en otoño de ese mismo año fue galardonado con el Gran Premio de la Academia Francesa y con el National Book Award en Estados Unidos. En España se publicó inmediatamente en inmejorable traducción del escritor gallego Rafael Dieste, versión que ha sido recuperada acertadamente por editorial Berenice para esta edición.
Como resulta lógico, la condición de piloto de línea de Saint-Exupéry en la época heroica de la aviación comercial marcó decisivamente toda su obra literaria. Ya su primer libro, Correo del Sur (1929), está escrito a partir de sus recuerdos y de sus apuntes de vuelo durante su participación en la pionera carrera del correo aéreo al hemisferio sur desde Francia, a través de España, Marruecos y Mauritania, a Dakar. Igualmente, Tierra de los hombres es una obra en esencia autobiográfica sin la cual seguramente no hubiera visto la luz Le Petit Prince, pues fue en uno de sus accidentes en los que se perdió en el desierto cuando, entre delirios y espejismos, le surgió la idea del personaje que le haría mundialmente famoso. Todas estas novelas de aventuras aéreas, que de ningún modo son una simple sucesión de peripecias, son un ejemplo de lo que yo llamo aventuras trascendentes, aquellas que al situar a los personajes en situaciones límite y en peligro plantean de forma directa y atractiva los grandes desafíos del ser humano.
Estábamos en 1926. Yo acababa de ingresar como piloto en la Sociedad Latécoère, que estableció, antes que la Aéropostale (la actual Air France), el enlace Toulouse-Dakar. Allí aprendí el oficio. Al igual que mis compañeros, pasaba el noviciado obligado a los jóvenes antes de alcanzar el honor de llevar el correo. Prueba de aviones, desplazamientos entre Toulouse y Perpignan, aburridas lecciones de meteorología en el fondo de un hangar helado. Vivíamos en el temor a las montañas españolas, que aún no conocíamos, y en el respeto a los veteranos.
A estos veteranos los encontrábamos en el restaurante, hoscos, un poco distantes, concediéndonos de mala gana sus consejos. Y cuando alguno de ellos regresaba retrasado de Alicante o de Casablanca con la chaqueta de cuero chorreante de agua de lluvia, y uno de nosotros le interrogaba tímidamente sobre su viaje, sus respuestas lacónicas, en los días de tempestad, nos construían un mundo fabuloso, lleno de trampas, de escotillas, de acantilados surgidos bruscamente y de remolinos capaces de desraízar cedros. Dragones negros defendían las entradas de los valles y haces de relámpagos coronaban las cimas. Aquellos veteranos alimentaban sabiamente nuestro respeto. Mas, de tiempo en tiempo, apto ya para la eternidad, uno de ellos ya no regresaba.
Recuerdo también un retorno de Bury, un viejo piloto que más tarde se mató en Las Corbières.
Acababa de sentarse entre nosotros y comía pesadamente, sin pronunciar palabra, con las espaldas hundidas por el esfuerzo. Era por la noche de uno de aquellos días malos en que, de un extremo a otro de la línea, el cielo aparecía putrefacto, en que las montañas daban la sensación al piloto de rodar entre suciedad, como aquellos cañones que, rotas las amarras, recorrían el puente de los veleros de antaño. Yo miré a Bury, tragué saliva y me arriesgué, al fin, a preguntarle si el vuelo había sido duro. Bury, con la frente surcada de arrugas y la mirada fija en su plato, no me oía. A bordo de los aviones descubiertos, cuando hacia mal tiempo, era necesario inclinarse fuera del parabrisas para ver mejor y las bofetadas del viento silbaban después durante mucho tiempo en los oídos. Por último, Bury pareció oírme. Alzó la cabeza, como si recordase de pronto, y estalló en una risa clara. Aquella risa me maravilló, aquella breve risa que iluminaba su cansancio, porque Bury reía poco. No dio ninguna explicación sobre su victoria. Bajó de nuevo la cabeza y reanudó la masticación en silencio. Pero entre los grises del restaurante, entre los modestos funcionarios que reparaban allí las humildes fatigas de la jornada, aquel compañero de anchas espaldas nos pareció revestido de una nobleza extraña. Por debajo de su ruda corteza, se podía entrever el ángel que había vencido al dragón.
La novela recuerda el primer vuelo a África del autor como piloto de la Aéropostale, evoca a compañeros muertos en servicio, como Mermoz, perdido en el Atlántico Sur después de haber abierto nuevas rutas en África y América; o Guillaumet, milagroso superviviente durante una semana en las cumbres de los Andes. Los capítulos más interesantes, sin embargo, son los dedicados a sus percances y accidentes, junto son su inseparable mecánico André Prévot, en los desiertos del Sáhara y de Libia. En el primero, rumbo a Dakar, tiene que convivir durante días con los rebeldes moros, de los que admira su espíritu guerrero e indómito. Accidentados en el desierto libio mientras se dirigían a El Cairo, piloto y mecánico están al borde de la muerte por sed y cansancio, pero son encontrados en el último momento por unos árabes nómadas. Estos dos capítulos dedicados al desierto son de una intensidad y un lirismo que contrasta con el peligro real de muerte. André Gide, sobre las novelas de Saint-Exupéry, observó con gran perspicacia: «Cada uno de los personajes está, de una manera ardiente y total, dedicado a lo que debe hacer, a esa tarea peligrosa, en el cumplimiento de la cual encontrará únicamente el reposo de la felicidad». En efecto, todos los personajes que recorren la novela, empezando por el propio narrador en primera persona Saint-Exupéry, poseen la plena convicción de que la felicidad del hombre no reside en la libertad, sino en la aceptación de un deber —¡qué lejos de los ideales actuales!—, de ahí el profundo sentido moral que destilan todas sus obras y que hoy resulta insólito.
Tierra de los hombres es una obra extraña —como lo fue la personalidad de Saint-Exupéry— pero muy interesante y recomendable. Finalizo con un fragmento que emparenta Tierra de los hombres con la mejor literatura del desierto: «Yo conozco la soledad. Tres años de desierto me han enseñado cómo sabe. Allí no da miedo dejarse la juventud en una tierra mineral. Lo que parece envejecer, lejos de uno, es el resto del mundo».
Puntuación: 4 (de 5)
Editorial Berenice (2018)
Colección: Contemporáneos
Traducción: Rafael Dieste
160 págs.
Ver y Comprar este libro en Amazon: https://amzn.to/3aPasqn

El 30 de diciembre de 1935, el avión pilotado por Antoine de Saint-Exupéry y su amigo André Prévot, que había despegado con exceso de combustible, se estrella en el desierto del Sáhara. Tras cinco días de coma y mientras convalece del terrible accidente, Saint-Exupéry escribe «Tierra de los hombres» con la perspectiva de quien contempla el mundo desde la soledad de una cabina de avión.
Escribe con la nostalgia de una infancia feliz y perdida, escribe para evocar el duro aprendizaje del oficio de aviador, homenajear a los compañeros Mermoz y Guillaumet, mostrar la Tierra a vista de pájaro, revivir el accidente sufrido junto a Prévot o revelar los secretos del desierto. Pero lo que de verdad aspira a decirnos es que vivir es aventurarse a buscar el misterio oculto tras la superficie de las cosas; la posibilidad de encontrar la verdad dentro de uno mismo y la urgencia de aprender a amar, único modo de sobrevivir a este universo deshumanizado. (Sinopsis de la editorial)

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) fue un escritor y aviador francés, mundialmente conocido como autor de El Principito. Mientras trabajaba como piloto de correos, en África y América, publicó sus primeras obras basadas en sus experiencias aéreas: Courrier sud en 1929, Vol de nuit en 1931 —con la que consigue el prestigioso premio Femina y cosecha enormes reconocimientos y ventas, y publicada por Berenice como Vuelo nocturno— y Terre des hommes en 1939 —que obtiene el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, editada asimismo por Berenice con el título de Tierra de los hombres—. Aunque desde 1932 se dedica a la escritura y el periodismo, no deja de pilotar. En 1939 es movilizado como piloto, y en el transcurso de la guerra mundial escribe, y publica en 1943, su gran obra universalmente conocida, Le Petit Prince. En 1944 su avión desapareció misteriosamente durante un vuelo de reconocimiento y su cuerpo sigue oficialmente desaparecido.
